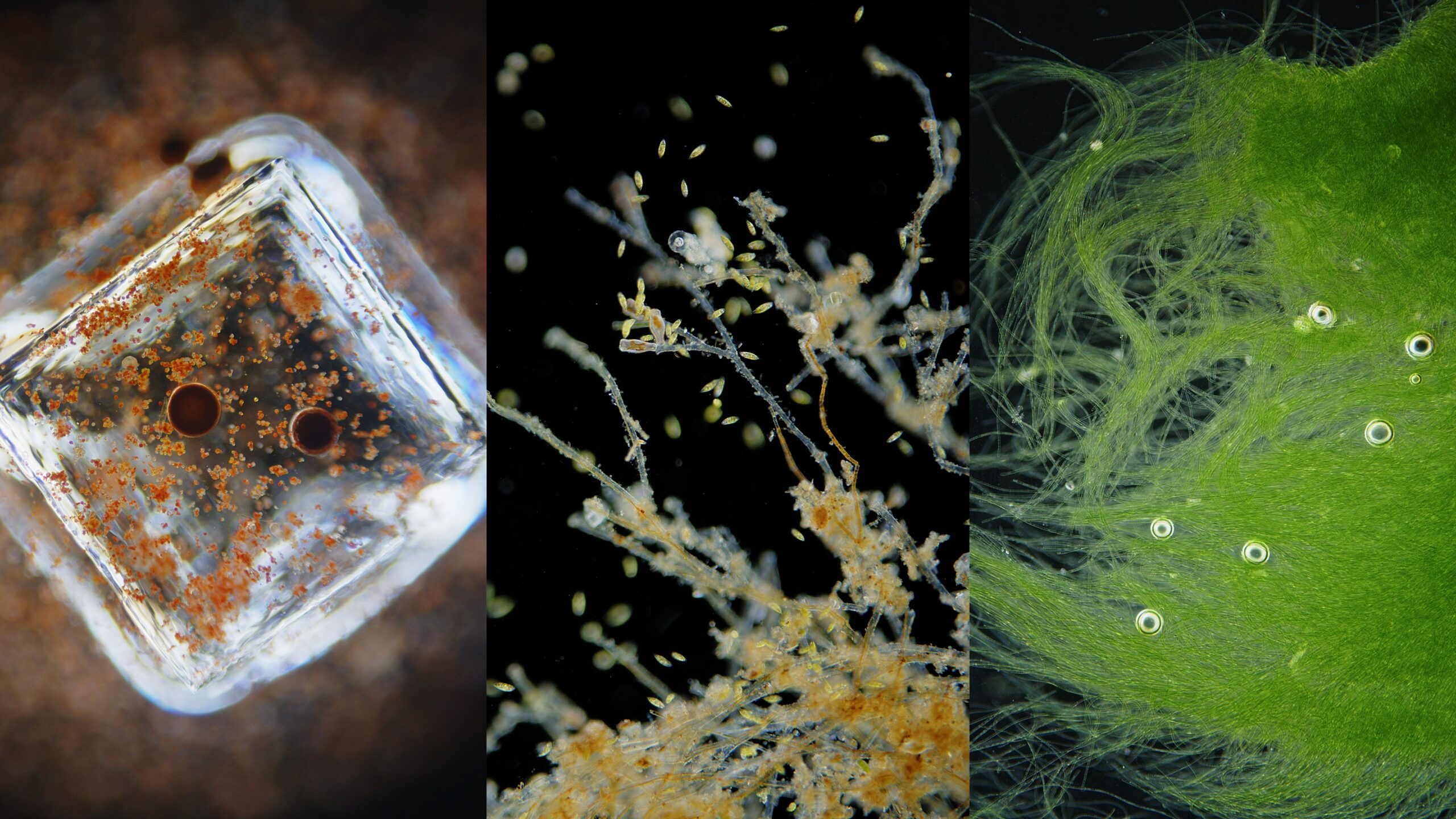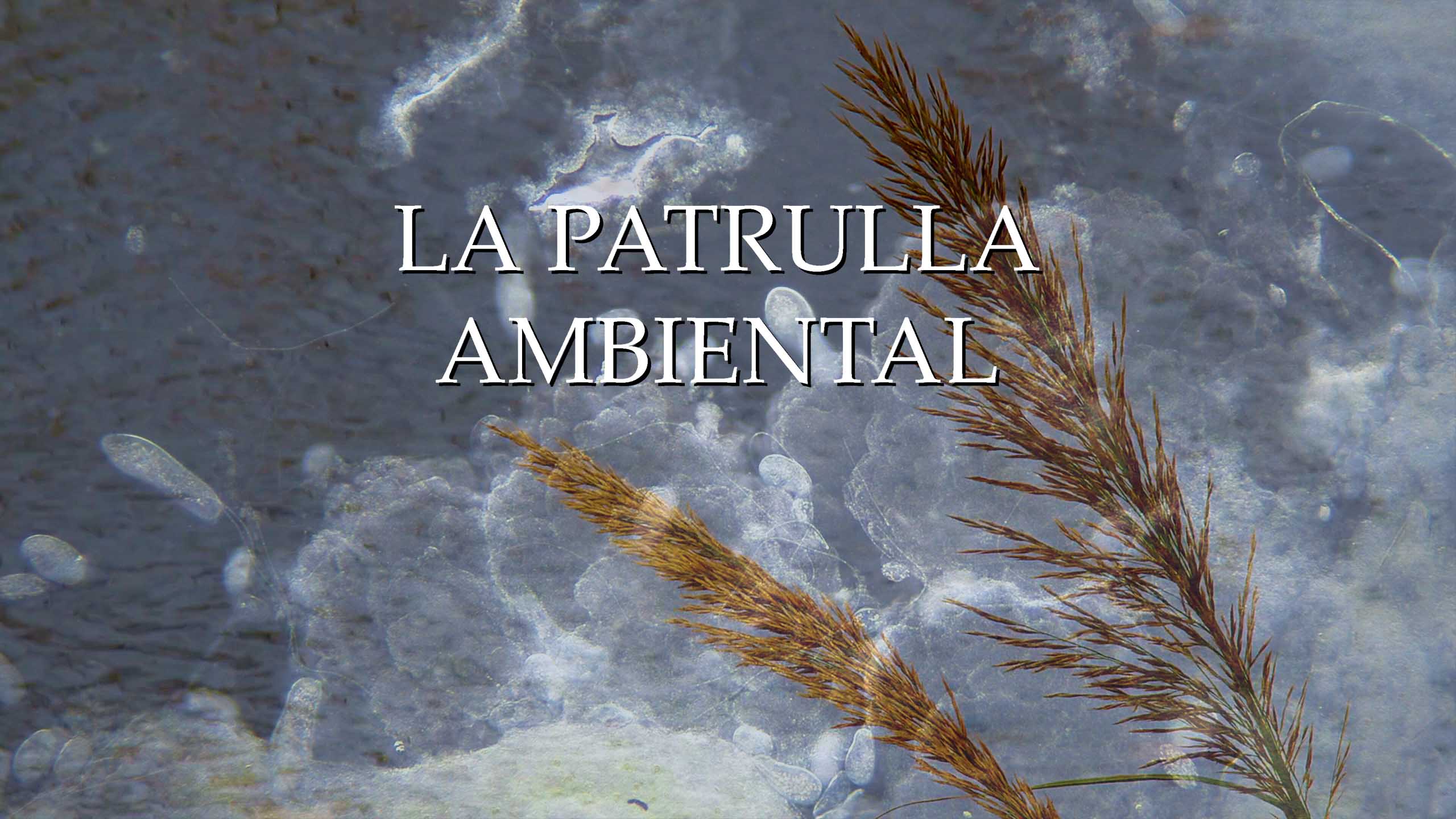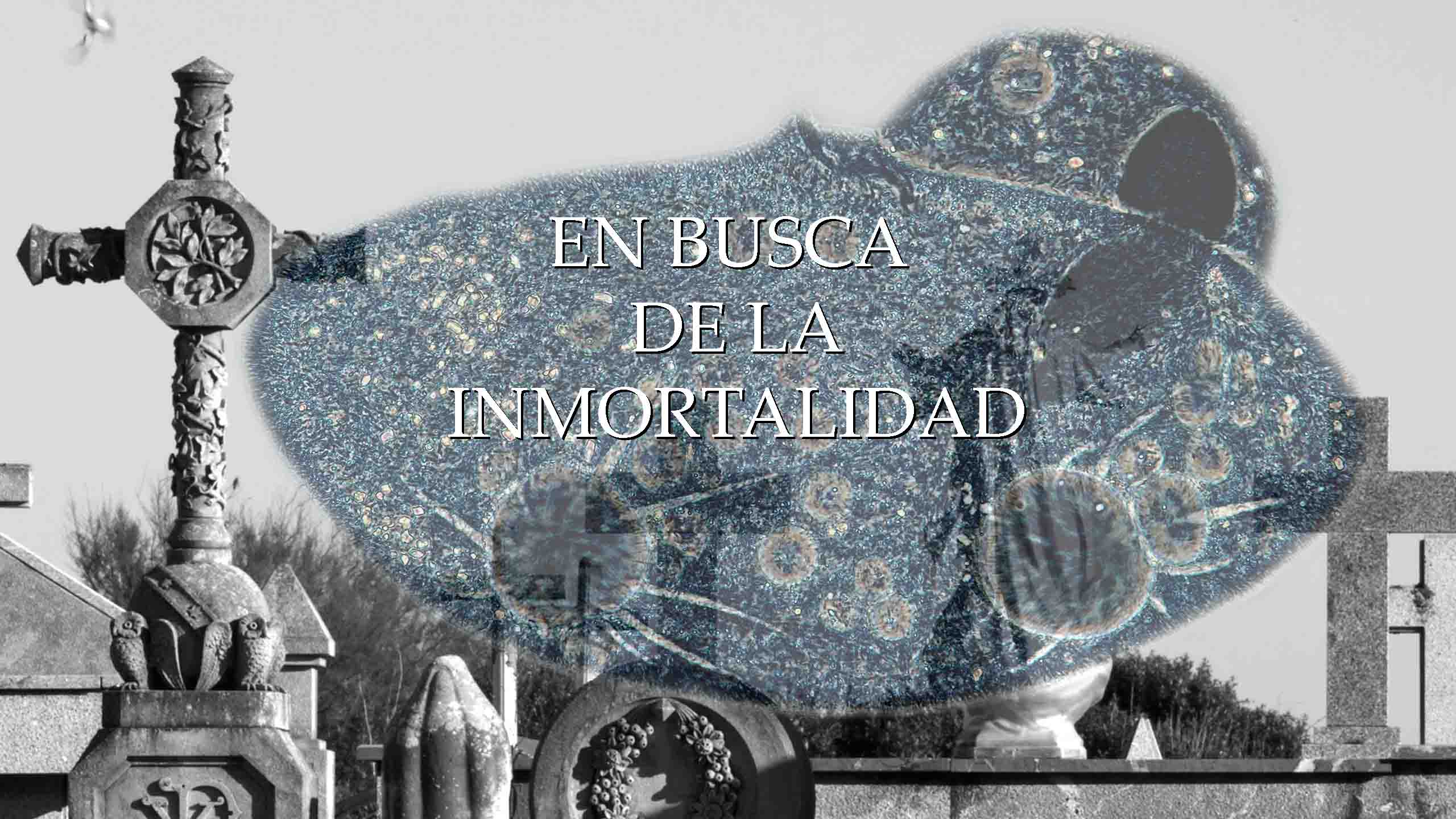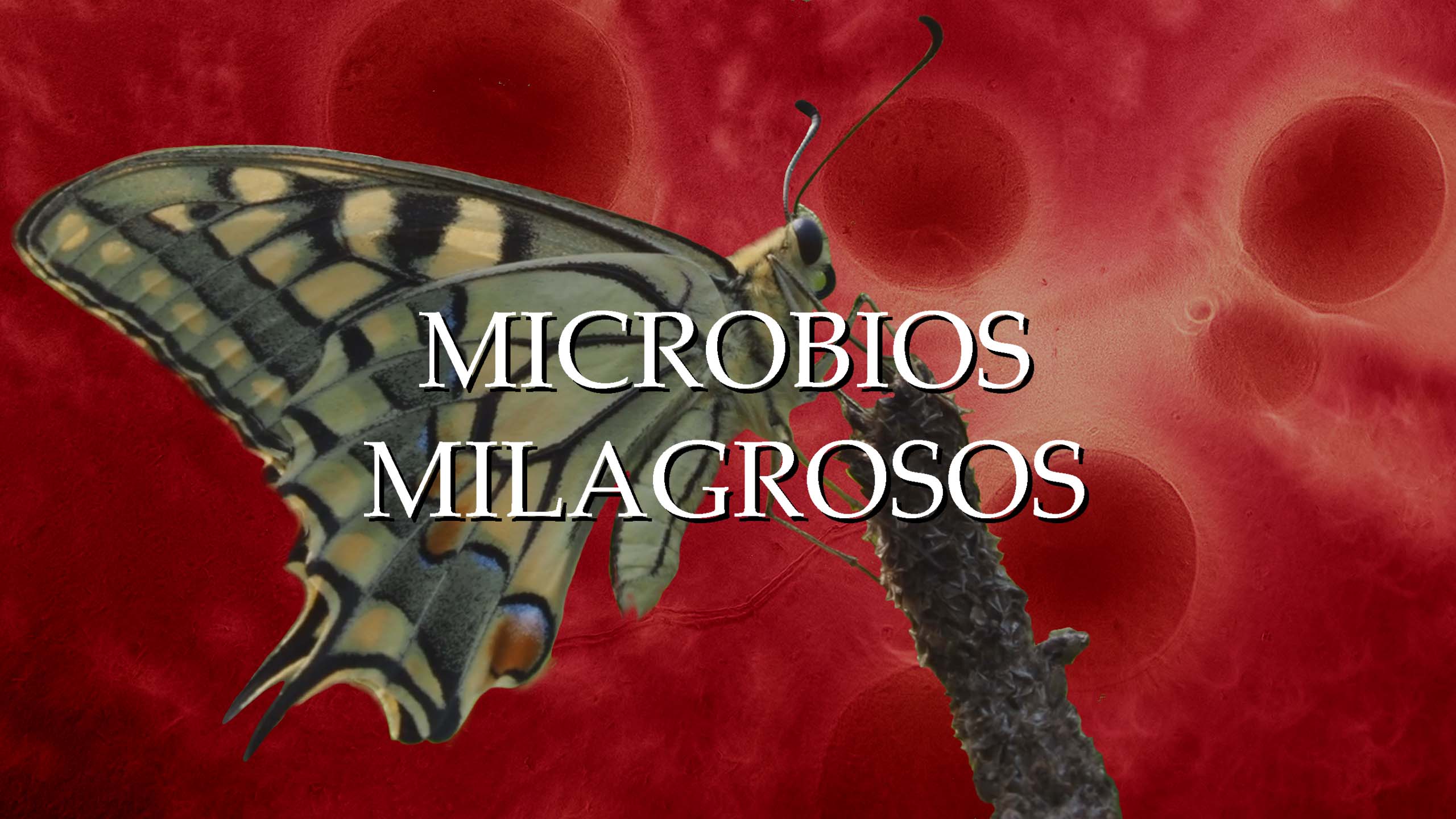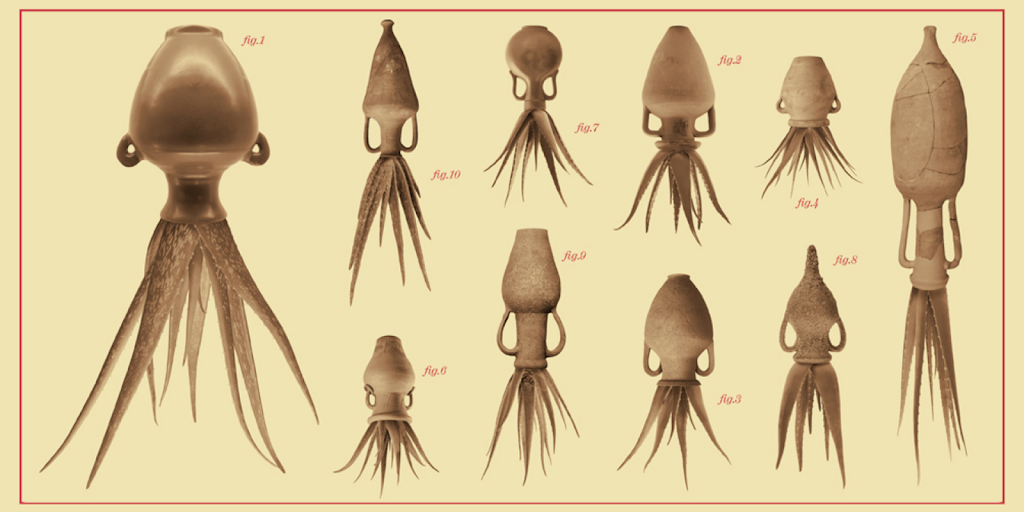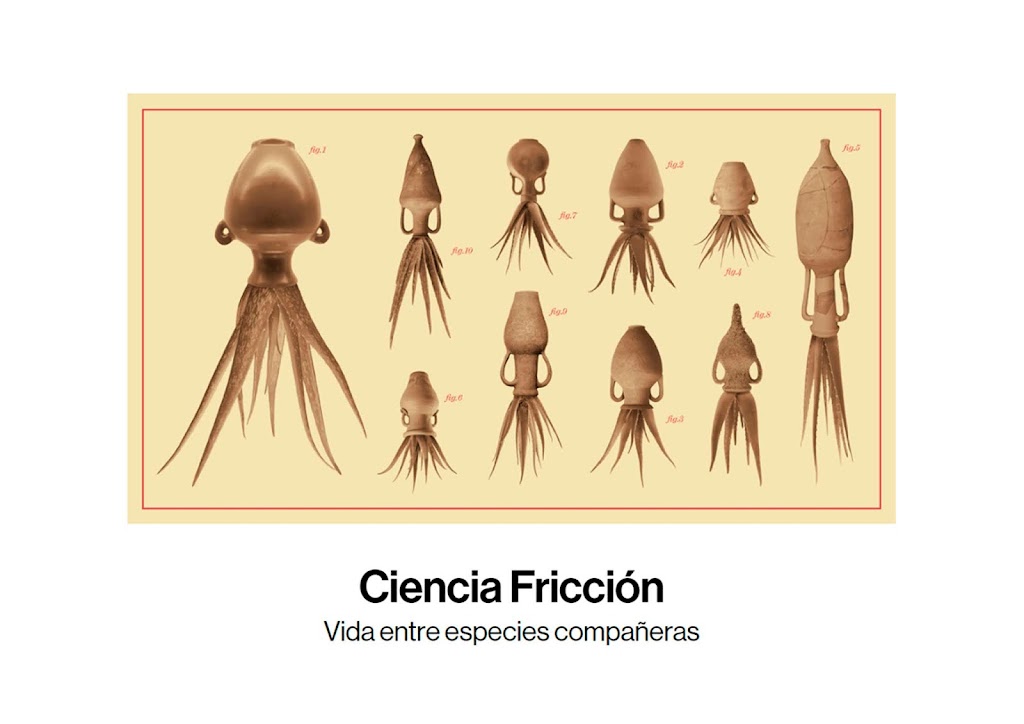En una entrada anterior de este blog (https://scienceintoimages.com/2020/03/21/coronavirus-y-murcielagos/) expliqué que un estudio había podido comprobar que cada especie de murciélago puede albergar entre 1,2 y 6,0 coronavirus diferentes. Sin duda se trata de un dato sorprendente que me hizo plantearme otra pregunta, que seguramente también os habréis hecho muchos de los que leísteis mi artículo: ¿cómo son capaces de vivir con tantos coronavirus en su organismo? ¿No enferman?
La respuesta a esta pregunta es realmente sorprendente: ¡Porque vuelan!
Sorprendente, ¿no?
Los que os conforméis con esta respuesta, que es absolutamente cierta, no hace falta que continuéis leyendo. Pero si no os conformáis con ella, si queréis saber qué tiene que ver la capacidad de volar con la protección ante los coronavirus, aquí os lo cuento.
Vayamos por partes.
Los murciélagos son los únicos mamíferos capaces de volar realmente, no de planear ayudados por extensiones de la piel como hacen algunas ardillas voladoras, sino de volar con vuelo batido, es decir, moviendo esas patas anteriores transformadas en alas por las que les hemos dado, como vimos en otra de las entradas anteriores del blog (https://scienceintoimages.blogspot.com/2020/03/no-seamos-jokers-dejemoslos-en-paz.html), el nombre científico de “quirópteros”.
El aire es muy poco denso, y mantenerse flotando en él mediante el movimiento de las alas supone un tremendo esfuerzo que requiere toda una serie de adaptaciones tanto anatómicas como morfológicas y fisiológicas.
Las adaptaciones morfológicas y anatómicas de los murciélagos para el vuelo son bien conocidas y evidentes, pero no sucede lo mismo con las adaptaciones fisiológicas, esas no se ven a simple vista. Sin embargo, es en esas adaptaciones donde radica su secreto.
Volar es muy “costoso” energéticamente.
El vuelo está considerado como una actividad muy costosa desde el punto de vista metabólico, es decir, una actividad que obliga a las células del animal a realizar un gran esfuerzo y, en consecuencia, a utilizar una enorme cantidad de energía.

Pipistrellus sp. (Barracuda 1983)
El corazón de un murciélago antes de iniciar el vuelo late aproximadamente con una frecuencia de 6 latidos por segundo (variable entre las diferentes especies). Eso supone 360 latidos por minuto. Sin embargo, durante los primeros dos minutos de vuelo esa frecuencia se eleva hasta los 13 latidos por segundo (780 latidos por minuto) y sigue creciendo cuando el murciélago comienza el vuelo de caza. Y algo parecido sucede con la respiración, que pasa de 3 inspiraciones por segundo en reposo antes del vuelo (180 inspiraciones por minuto) a 9,6 inspiraciones por segundo en pleno vuelo (576 inspiraciones por minuto). A diferencia de lo que sucede con el latido cardiaco, la frecuencia de la respiración se mantiene más o menos constante durante todo el tiempo de vuelo.
En conjunto, teniendo en cuenta todas las variables (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, consumo de oxígeno, etc.) un murciélago en vuelo puede multiplicar por 34 su tasa metabólica, es decir, exige a sus células (principalmente a las musculares encargadas del movimiento de las alas) un trabajo 34 veces superior al que desarrollan cuando el animal está en reposo, colgado tranquilamente del techo de su cueva.
Para hacernos una idea de lo que eso supone, pensemos que la tasa metabólica de un roedor, por ejemplo un ratón del mismo peso y tamaño que el murciélago, se multiplica “solo” unas 7 veces al pasar de estar en reposo a estar corriendo. ¡El murciélago 34!
Ese incremento de la tasa metabólica significa, a grandes rasgos, que las células del murciélago consumen 34 veces más energía cuando está en vuelo que cuando está en reposo, y que, evidentemente, los mecanismos celulares que ponen a disposición de las células esa enorme cantidad de energía tienen que estar funcionando “a tope”.
Generar la energía necesaria…
Para generar la energía que el murciélago necesita para volar, sus células (como las células de todos los animales) llevan a cabo una serie de reacciones químicas (10) que, en conjunto, reciben el nombre de glucolisis. Básicamente, estas 10 reacciones en cadena rompen una molécula de glucosa (el azúcar que constituye la principal fuente de la que las células obtienen energía)y la convierten en dióxido de carbono y agua. Además, durante ese proceso se produce energía.
Generalmente a los científicos les gustan las ecuaciones, de manera que podemos escribir este proceso mediante esta ecuación que, en conjunto, resume las diez reacciones químicas de las que hemos hablado:
C6H12O6 + 6O2 → 6H2O + 6CO2 + 38ATP
Traducida al lenguaje “normal”, esa ecuación significa que nuestras células, en condiciones óptimas, durante la glucolisis transforman cada molécula de glucosa (C6H12O6) en seis moléculas de agua (6H2O) y seis moléculas de dióxido de carbono (6CO2). Y que la energía que se libera al “romper” la glucosa se almacena en 38 moléculas de un compuesto especialmente importante llamado Trifosfato de Adenosina (ATP por las siglas inglesas de Adenosin-Tri-Phosphate) que podríamos considerar como la “moneda energética de la célula”, la sustancia utilizada para el intercambio de energía entre las diferentes reacciones que llevan a cabo las células. Este almacenamiento de energía en forma de ATP se lleva a cabo mediante un proceso que recibe el nombre de fosforilación oxidativa en unos orgánulos que se encuentran en el interior de las células (las mitocondrias) y que son los responsables de la respiración celular.
En conjunto, se calcula que cerca del 90% de toda la energía utilizada por las células proviene de ese proceso al que llamamos fosforilación oxidativa, por lo que es evidente que resulta de vital importancia en el metabolismo de cualquier animal.
Sin embargo, como resultado de este proceso, también se generan algunos compuestos que resultan peligrosos para las células. Entre esos compuestos, y de manera muy destacada, aparecen los que se conocen como “especies reactivas de oxígeno” (ROS por las siglas inglesas de Reactive Oxygen Species).
Aunque así, a primera vista, ese nombre nos suene como algo raro, seguro que hemos oído hablar de ellos en numerosas ocasiones, incluso en los anuncios de cosméticos y de alimentación que invaden los canales de televisión, ya que algunos de ellos son lo que conocemos como “radicales libres”. También hemos oído hablar muchas veces de alimentos “antioxidantes” y de cosméticos “antienvejecimiento”, y todos ellos se basan en la lucha contra estos ROS liberados durante el proceso de fosforilación oxidativa que tiene lugar en nuestras células (y también en las de los murciélagos, claro).
…también genera problemas.
No es difícil pensar que si el proceso de fosforilación oxidativa produce elementos potencialmente “dañinos” para las células, cuanta mayor intensidad tenga este proceso, es decir, cuanta más energía se utilice, más cantidad de esos elementos dañinos se producirán y, en consecuencia, mayor será la probabilidad de que las células sufran algún tipo de daño.
Uno de los efectos negativos que provocan estos ROS en las células es que provocan daños en el DNA (por las siglas en inglés de Desoxiribonucleic Acid) y que propician la salida de DNA desde el núcleo al citosol, es decir, provocan que trozos de DNA queden “nadando” en el citosol, que es el líquido que rellena las células y en el que se encuentran todos los orgánulos celulares. Estos fragmentos de DNA que salen al citoplasma se llaman DNA citosólico, y su presencia, que siempre es indicador de algún problema, origina una potente respuesta inmunitaria por parte de la propia célula que se conoce como respuesta inmune innata y que puede provocar problemas de autoinmunidad, es decir, daños en las células y tejidos del propio organismo.
La lucha de las células contra un agente infeccioso (un virus o una bacteria) provoca un incremento de la tasa metabólica que, como hemos comentado anteriormente, incrementa a su vez la producción de ROS derivada de los procesos de fosforilación oxidativa que tienen lugar en las mitocondrias. Y no solo aumenta la cantidad de ROS derivados del trabajo de las mitocondrias de la célula infectada, sino también la de los ROS producidos por algunos tipos de glóbulos blancos de la sangre, que producen estas sustancias para “matar” al patógeno y para incrementar la activación de los linfocitos T, uno de los elementos más importantes del sistema inmunitario.
Vemos, así, que la presencia de estos ROS puede tener una triple vertiente: a) desencadenan los mecanismos de la respuesta inmune innata celular, b) pueden actuar como “señales” para el desencadenamiento de la respuesta inmune adquirida, y c) pueden provocar daños en las células y los tejidos del animal infectado.
Por lo que hemos visto hasta ahora parece que eso de volar, lo único que acarrea a los pobres murciélagos son problemas: eleva su tasa metabólica, incrementa la producción de ROS, aumenta la probabilidad de sufrir daños celulares… Vamos, que a primera vista parece que eso de volar es una mala idea.
Sin embargo, como también sabemos, los murciélagos llevan alrededor de 52 millones de años volando y haciendo frente a todos esos problemas. Además han sido capaces de alcanzar un enorme éxito evolutivo (es el segundo grupo de mamíferos más abundante en especies por detrás de los roedores) y colonizador (habitan en la práctica totalidad de los continentes excepto en la Antártida).
Así que los murciélagos, además de tener una sorprendente carga de virus en su organismo y de sufrir el estrés metabólico que supone el extraordinario consumo de energía necesario para el vuelo, son capaces de regular su respuesta autoinmune evitando su sobreactivación y la inflamación derivada de ella. Parece lógico que tengan un sistema especial para ello ¿no?
Pues sí. Los murciélagos tienen un sistema para sobrellevar todo eso. O, mejor dicho, a los murciélagos “les falta” un sistema.
El sistema que “falta”.
Y el sistema que tienen todos los mamíferos y que les falta a los murciélagos ¡y solo a los murciélagos! es un conjunto de genes conocidos como genes PYHIN, que en nosotros, los humanos, se encuentran localizados en el cromosoma 1.
El nombre de PYHIN hace referencia a que las proteínas codificadas por esos genes poseen un dominio PYRIN o PYD (por las siglas en inglés de Pyrin Domain) y un dominio HIN (por las siglas en inglés de hematopoietic expression, interferon-inducible nature y nuclear localization).

Sin profundizar más en la base genética podemos concluir que, básicamente, se trata de un conjunto de proteínas relacionadas con la activación del interferón (una proteína que activa el sistema inmunitario).
Estas proteínas son sensores de DNA intracelular y son las responsables de activar lo que se conoce como inflamasoma (un complejo formado por varias proteínas y que es responsable de la activación de la respuesta inflamatoria), así como las vías de respuesta basadas en el interferón, que son los mecanismos principales utilizados por nuestro organismo para desencadenar la respuesta inmunitaria.
Las proteínas codificadas por los genes de la familia PYHIN activan otro conjunto de genes que se conocen con el nombre de “genes estimuladores del interferón” o STING (por sus siglas inglesas Stimulator Interferon Genes), que en nosotros, las personas, están localizados en el cromosoma 5.
Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, y en ellos están localizados todos nuestros genes, sin embargo, el enorme y diverso grupo de los murciélagos engloba especies con un número de pares de cromosomas muy variable, desde 14 pares hasta 62 pares. Eso hace que no se pueda determinar una localización concreta de este grupo de genes (STING) para todos los murciélagos, sino que varíe en función de la especie.
De cualquier manera, estén localizados en el cromosoma que sea, la función de este grupo de genes es siempre la misma, desencadenar la respuesta inmunitaria mediante la activación del interferón.
Pero hemos visto que los genes STING son activados (entre otros factores) por las proteínas codificadas por otro grupo de genes, los genes de la familia PYHIN, de manera que si estos últimos no existen, la activación de los STING será mucho más débil.
¡Y ese es el secreto de los murciélagos!
No tienen genes PYHIN y, en consecuencia, la activación de los genes STING es mucho menor.
De esa manera, la posibilidad de que esa activación de los genes estimuladores del interferón acabe produciendo una respuesta inmunitaria demasiado potente, que pudiera poner en peligro al propio animal debido a procesos de autoinmunidad, prácticamente desaparece.
Haciendo un repaso de todo esto, resulta que los murciélagos han perdido el conjunto de genes PYHIN durante sus 52 millones de años de evolución como adaptación para poder sobrellevar el estrés energético que supone el esfuerzo de volar, y como consecuencia de eso, han visto debilitada la activación de la respuesta inmunitaria contra los virus presentes de forma habitual en su organismo. De esa manera, pueden coexistir con ellos sin que su sistema inmunitario desencadene una respuesta inflamatoria que los podría poner en peligro.
En definitiva, su resistencia a la enfermedad, es el resultado de un complicado equilibrio entre su sistema inmunitario y la infección vírica, manteniendo una activación equilibrada de la respuesta contra la infección sin desencadenar una sobreactivación de la misma.
¡Y todo porque son capaces de volar!